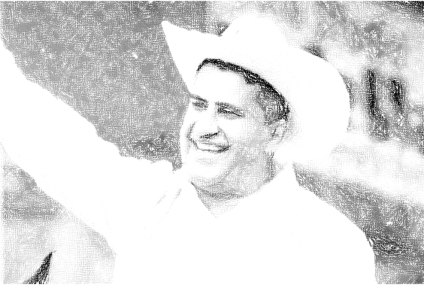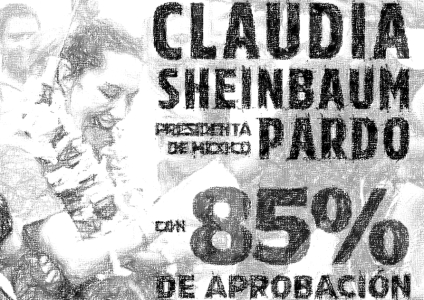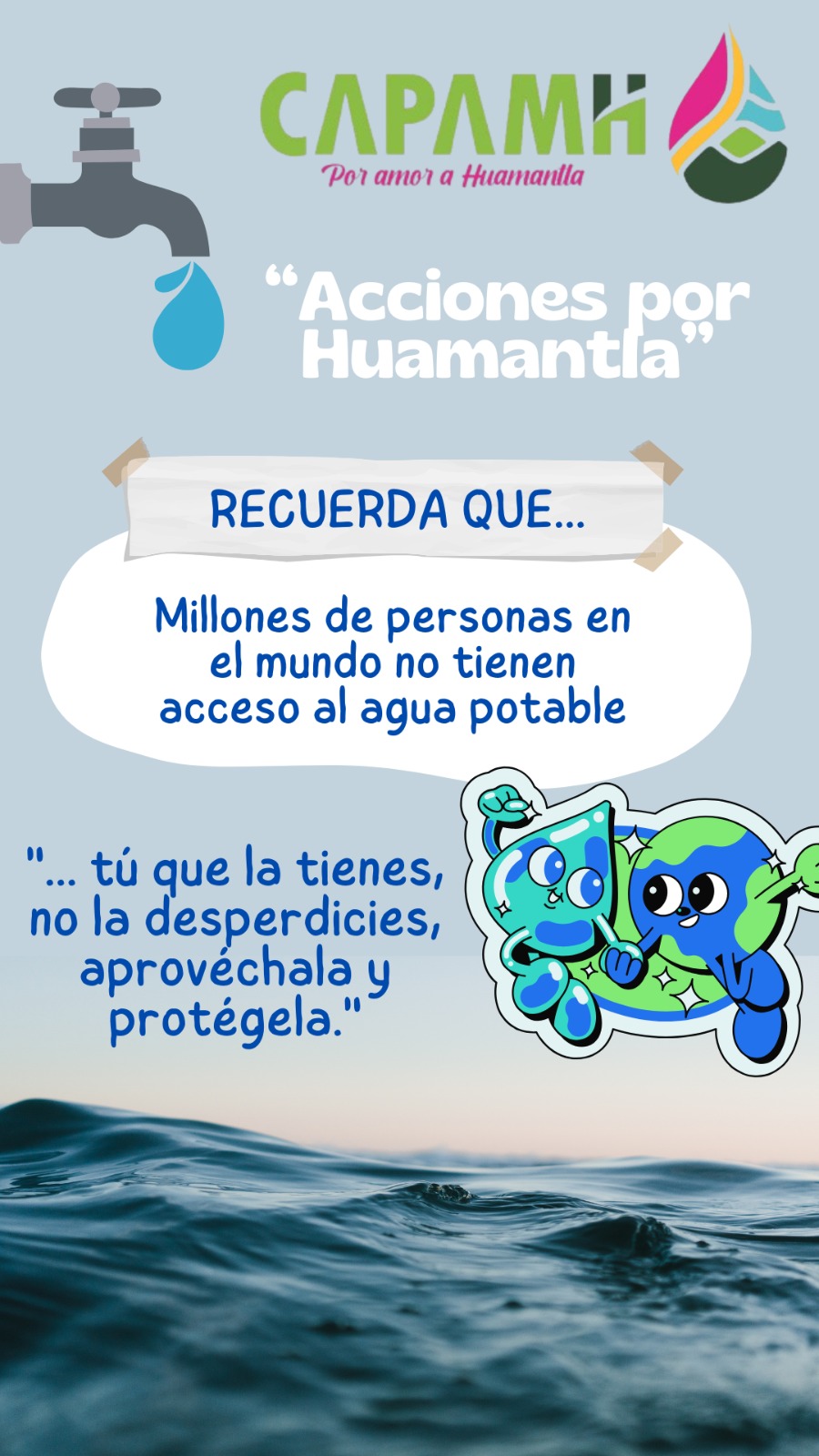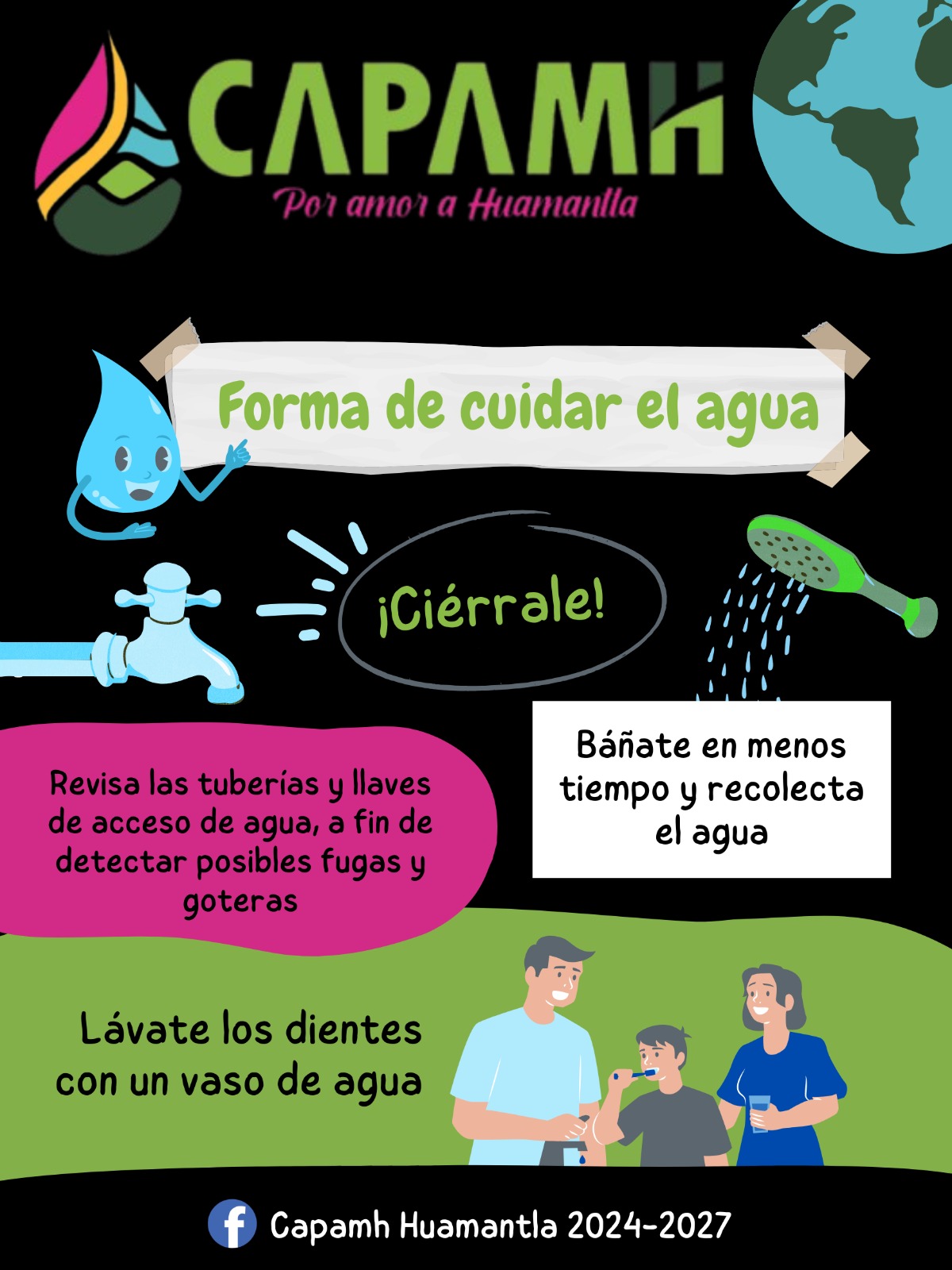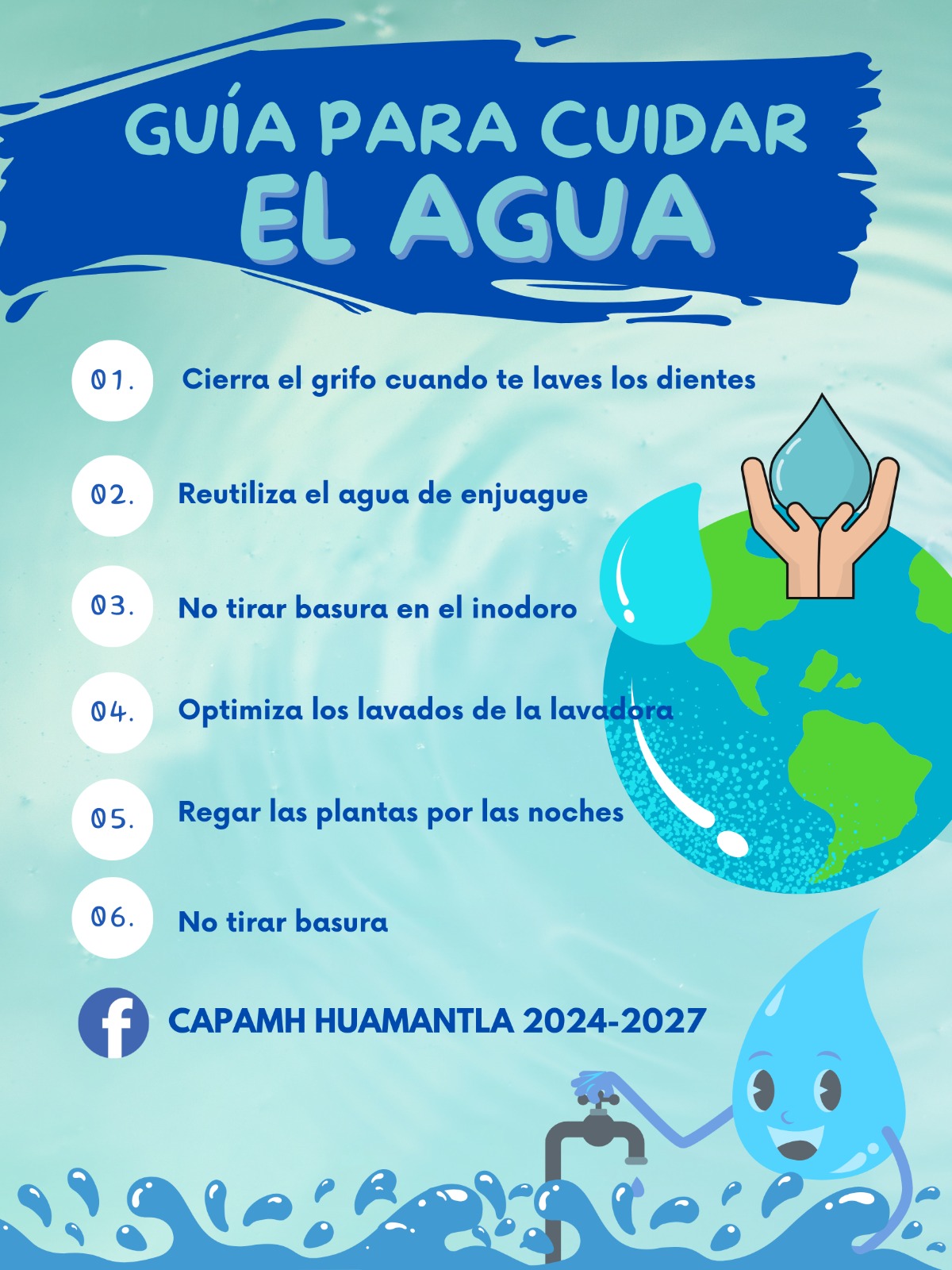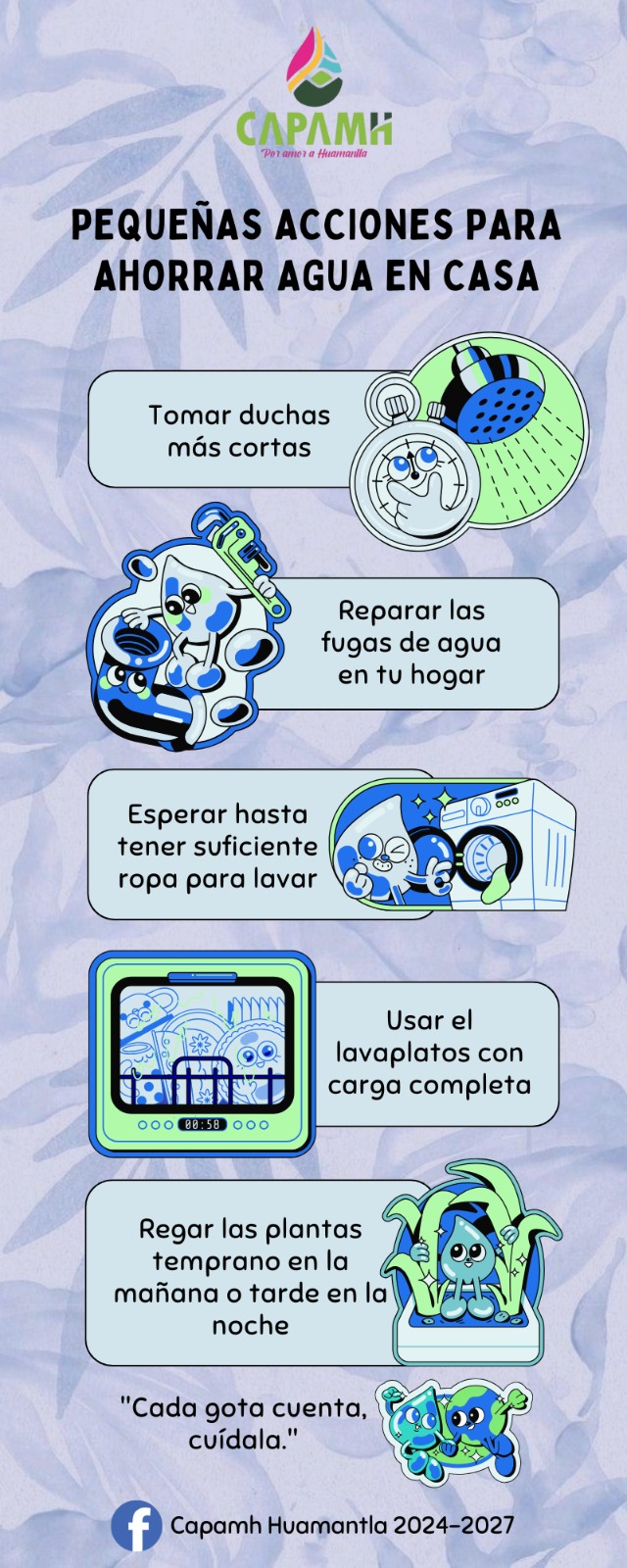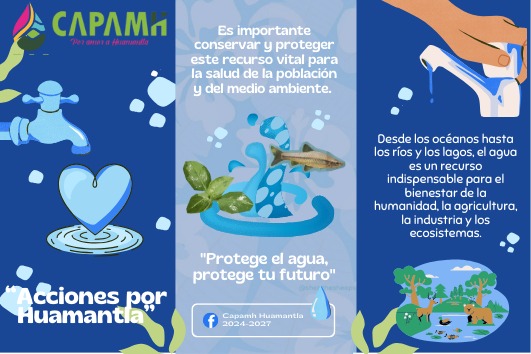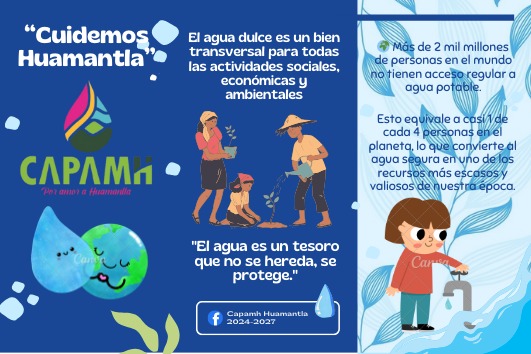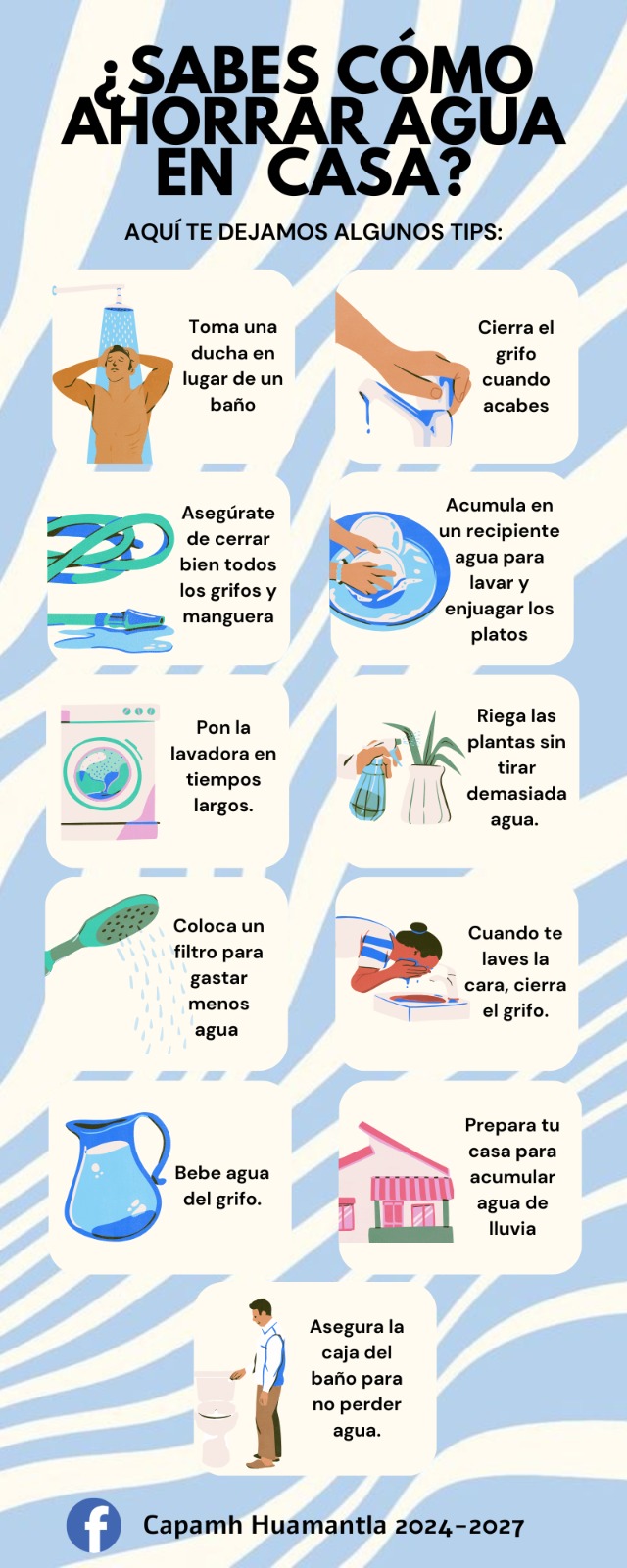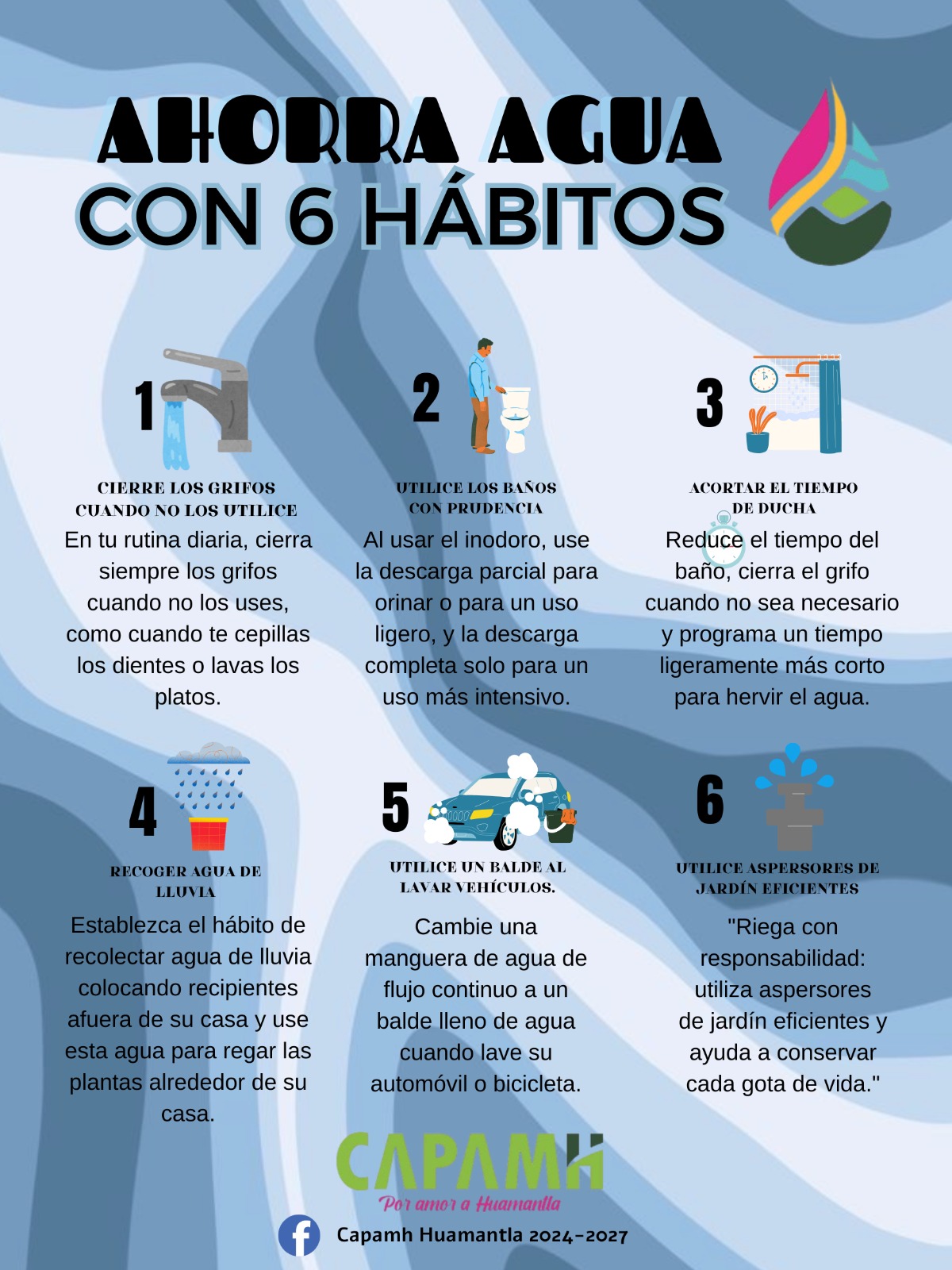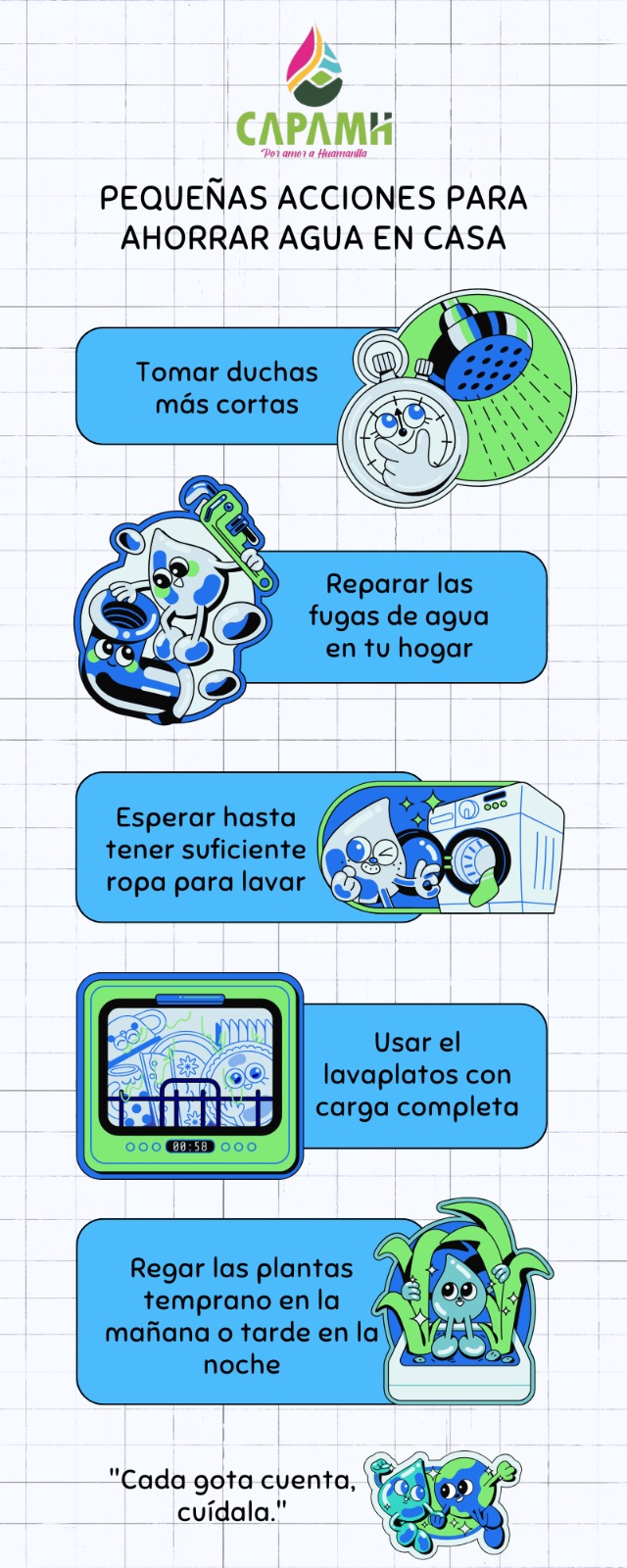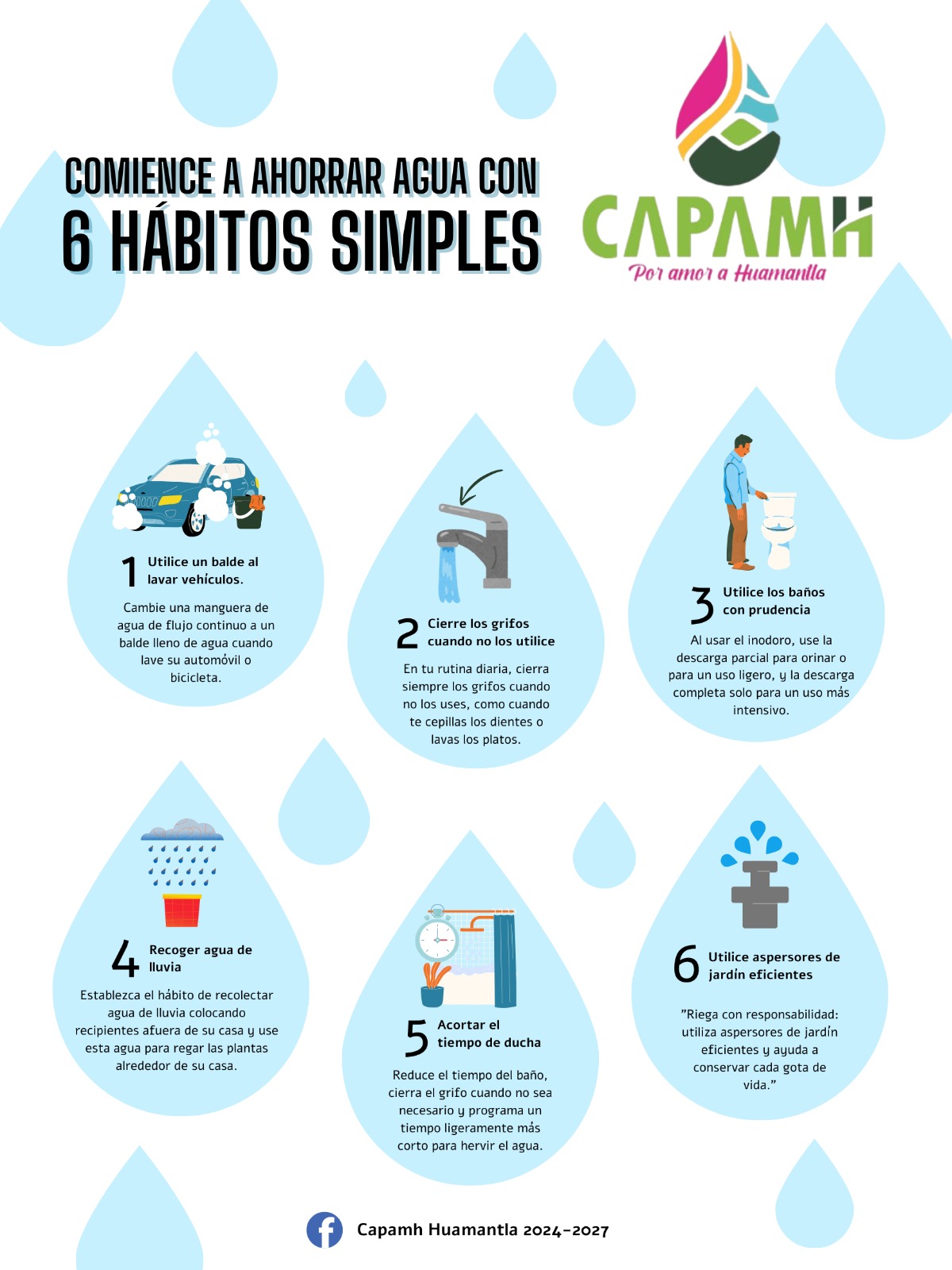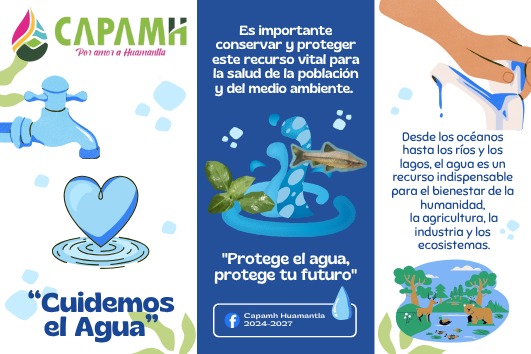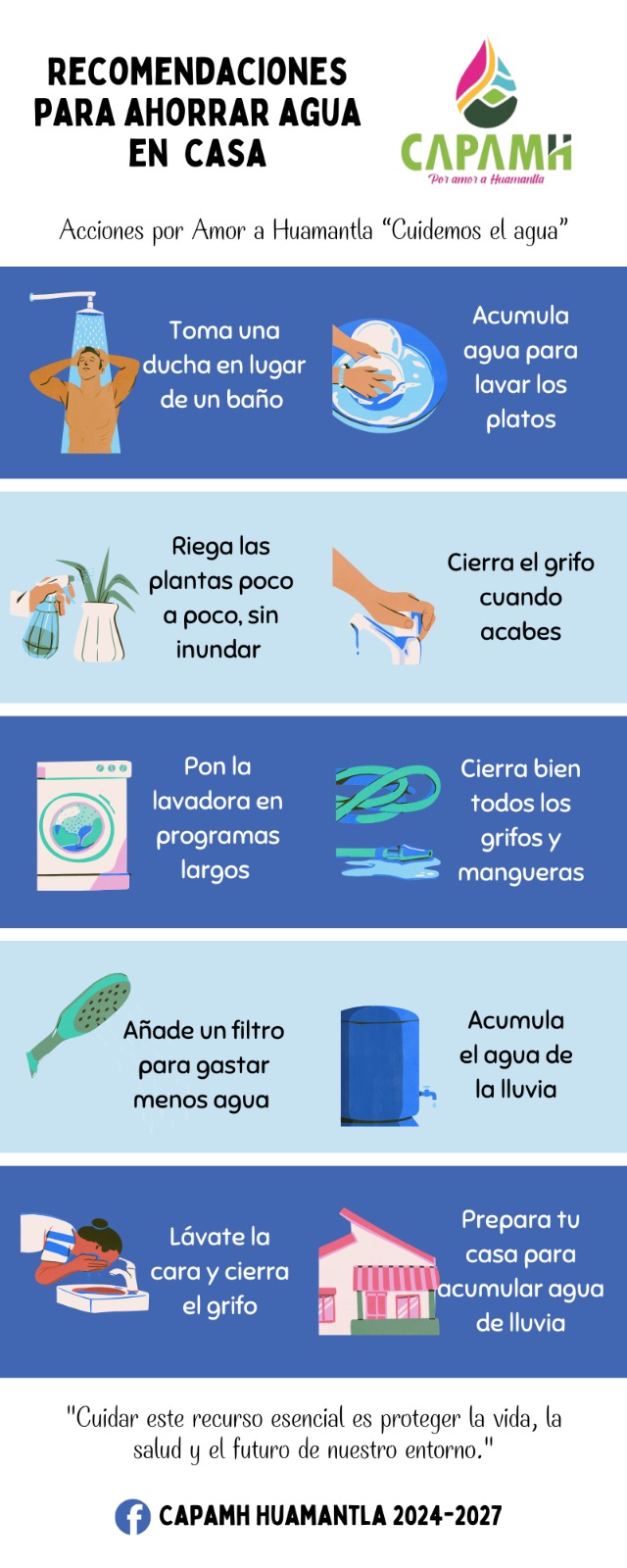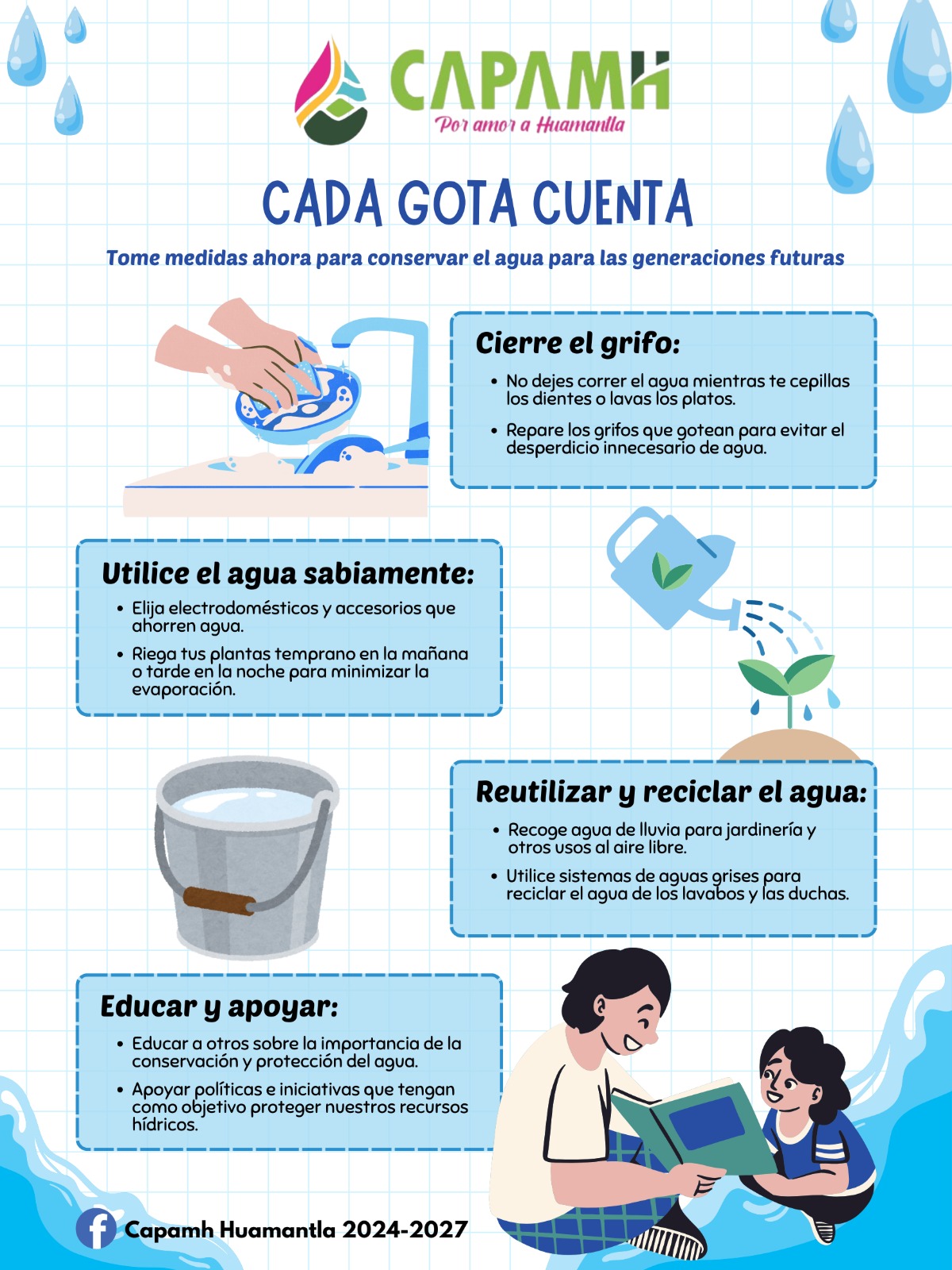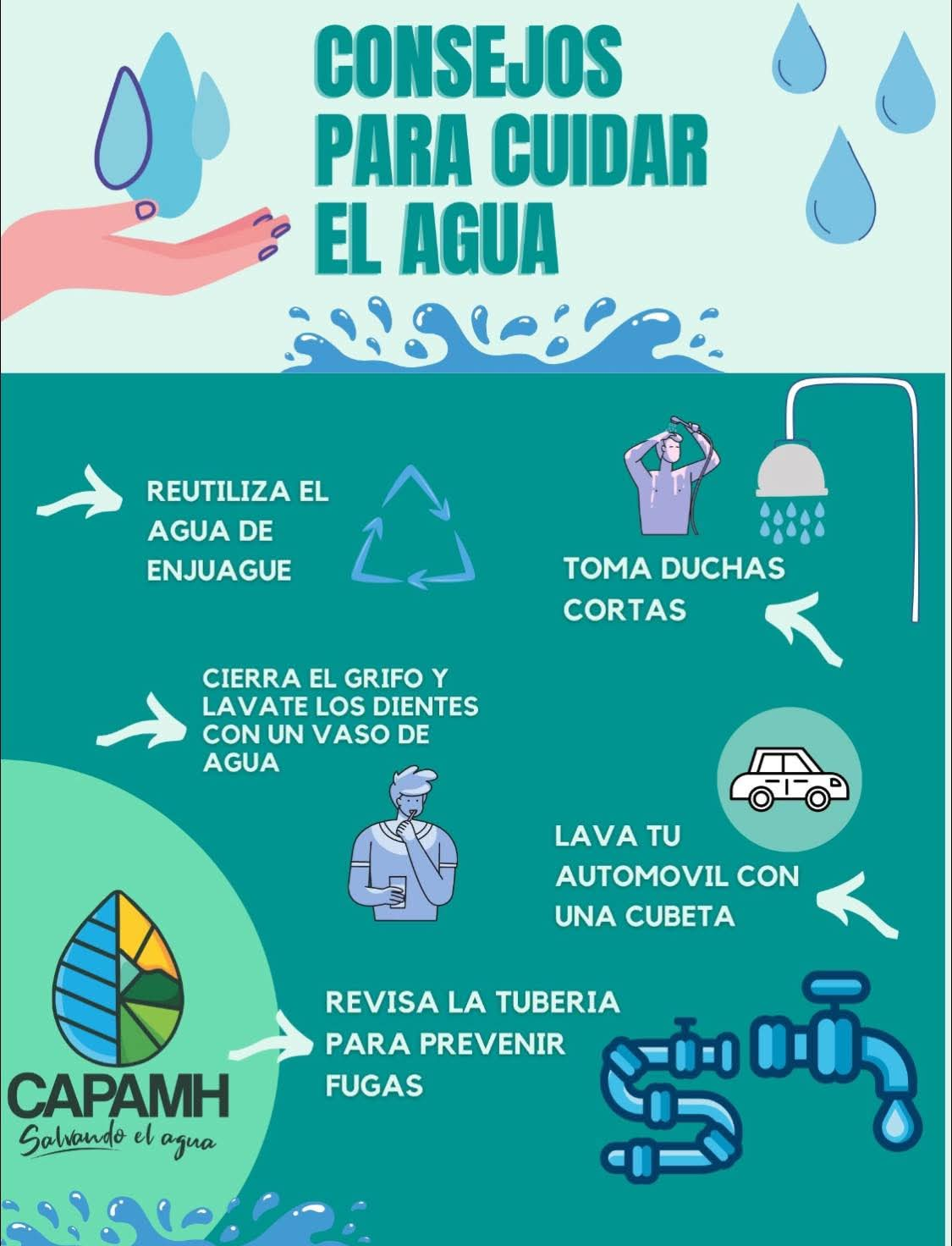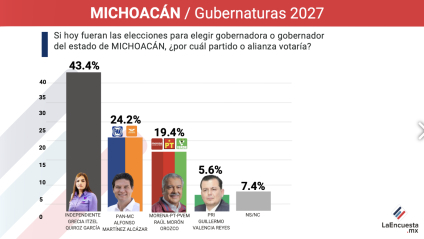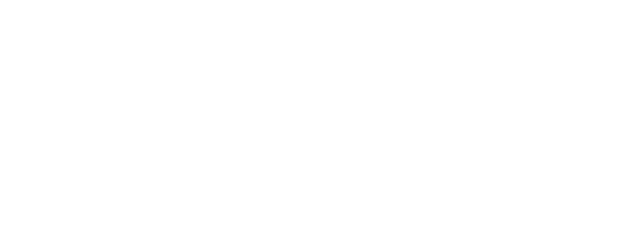Las inundaciones recientes en diversas regiones del país dejaron al descubierto una realidad que preocupa: las alertas llegan, pero la protección no. Entre el pronóstico y la acción persiste una brecha que expone a comunidades enteras y desnuda déficits de previsión, coordinación y responsabilidad pública. ¿De qué sirve advertir con antelación si ese tiempo no se usa para proteger?
No controlamos la lluvia, pero sí su impacto. La obligación del Estado es anticipar efectos, organizar respuestas eficaces y coordinar a las instituciones con precisión. Cuando eso falla, los daños se agravan, la reconstrucción se encarece y el costo social se multiplica. México ha acumulado experiencia ante huracanes, inundaciones, incendios, sismos —Wilma o Dean lo demostraron—; sin embargo, esa experiencia no se ha traducido en capacidades duraderas que cierren la distancia entre advertir y actuar.
El Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua cumplen, en general, con el monitoreo y la emisión de avisos. El problema empieza después: no existe una cadena decisional clara —qué activar, cuándo y cómo— para aprovechar cada ventana crítica antes del impacto. En varios eventos recientes se perdió tiempo que debió destinarse a segmentar avisos, evacuar a tiempo, desplegar logística, habilitar refugios temporales y colocar por adelantado insumos. El resultado: afectaciones evitables y un catálogo de tragedias que se repite.
A esa falla se suma la insuficiente profesionalización. En numerosos ayuntamientos, las unidades de protección civil operan sin personal especializado ni certificaciones pertinentes. De allí derivan advertencias minimizadas, comunicados tardíos y decisiones erráticas. La cultura de prevención tampoco ayuda: hay pocos simulacros, baja participación y una educación del riesgo que apenas alcanza a comunidades y escuelas. Aunque la preparación ante sismos es mejor que décadas atrás, otras amenazas —inundaciones e incendios forestales— no reciben el mismo rigor.
La planeación existe, pero no guía decisiones. Persisten municipios sin Atlas de Riesgos vigentes o con documentos que no se actualizan ni se usan para orientar el desarrollo urbano, la obra pública y la protección civil. Sin cartografía confiable y vinculante, los asentamientos, la infraestructura y las rutas de evacuación quedan a merced del criterio de ocasión y de la presión política.
El andamiaje físico y digital también está rezagado: drenajes pluviales insuficientes o sin mantenimiento, cauces degradados, estaciones de bombeo con fallas y refugios sin estándares conviven con una baja adopción de radares locales, sensores de nivel, sirenas sectorizadas, mensajería multicanal y tableros de mando en tiempo real. La tecnología debe ponerse, inequívocamente, al servicio de las personas: avisos accesibles (SMS, radio comunitaria, altavoces y plataformas digitales), interfaces inclusivas para personas mayores o con discapacidad, datos abiertos oportunos y protocolos de privacidad que impidan usos partidistas o comerciales. La meta no es “tecnologizar” la emergencia, sino acortar minutos y salvar vidas, transfiriendo capacidades a brigadas locales para operar y mantener los equipos.
El cambio climático intensifica la frecuencia y la magnitud de los eventos extremos, pero no explica por sí solo los desastres. Reconocerlo obliga a adaptar normas, criterios de uso de suelo, reglas de construcción y protocolos de evacuación. Señalar al clima sin ajustar estándares equivale a abdicar de la responsabilidad pública.
La política, con frecuencia, añade ruido donde se requiere precisión. Se repiten patrones: minimización inicial, politización de la tragedia, dilución de responsabilidades y baja consecuencia sancionatoria. La desaparición del FONDEN dejó un vacío de recursos inmediatos que no siempre se ha suplido con reglas claras y transparencia efectiva. Si hay corrupción, debe investigarse y castigarse; si hay errores, deben corregirse. Lo que desalienta la mejora institucional es la impunidad.
¿Qué hacer?
-
Planeación vinculante: actualizar y publicar Atlas de Riesgos con revisión periódica y usarlos —de verdad— para orientar uso de suelo, obra pública y rutas de evacuación.
-
Profesionalización local: establecer perfiles, certificaciones y evaluaciones para titulares y equipos de protección civil; prohibir nombramientos sin competencia técnica y ofrecer carrera.
-
Alerta multiamenaza con tecnología: integrar sensores, pronóstico, umbrales de activación y comunicación segmentada; realizar simulacros regulares y medir desempeño con participación comunitaria.
-
Financiamiento blindado: crear un fondo inmediato con reglas ágiles, transparencia en tiempo real y capacidad de colocar por adelantado insumos críticos por temporada.
-
Rendición de cuentas: registrar decisiones y tiempos, y sancionar administrativa y legalmente la omisión, la negligencia o el uso indebido de recursos.
No se puede evitar la lluvia, pero sí que la lluvia se convierta en desastre. La diferencia se decide antes: en la previsión que guía, en la coordinación que articula y en la responsabilidad que corrige.
Transformar la alerta en protección es una decisión de Estado, no de suerte. Y se mide, siempre, en una sola variable: cuántas vidas y cuánto patrimonio logramos resguardar la próxima vez.
Redacción